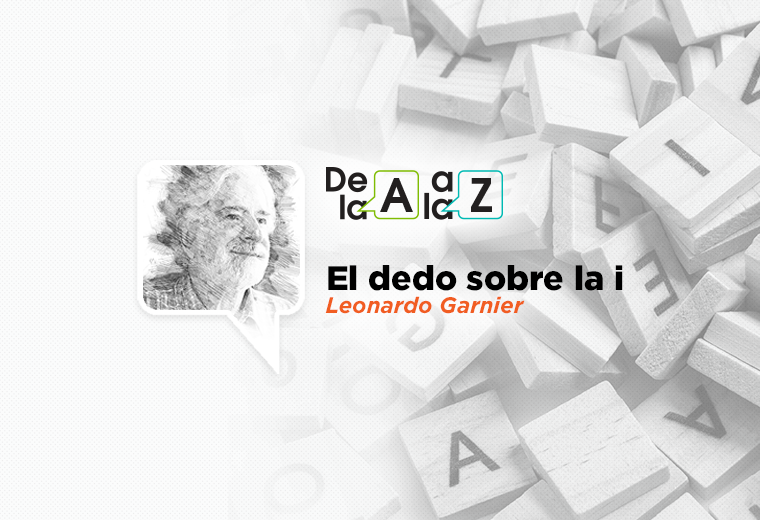¿Acabará el 2020?
No, probablemente el 2020 dure más de lo que quisiéramos en acabarse. Con suerte, irá acabando como a mediados del 2021.
Leonardo Garnier / economista y ex ministro de la cartera de Educación, así como de Planificación Nacional y Política Económica.
¿Se acaba el 2020? No, probablemente el 2020 dure más de lo que quisiéramos en acabarse. Con suerte, irá acabando como a mediados del 2021. Con suerte. Ha sido un año duro, muy duro. Muchas personas han enfermado o muerto y muchas familias han sufrido la pandemia en carne propia. Son los abrazos que no llegaron a fin de año. Duro, también, para quienes han perdido su empleo o su fuente de ingresos y no encuentran un indispensable apoyo solidario. Duro para quienes padecen hambre. Duro para tantos estudiantes que vieron las aulas cerradas y tuvieron que arreglárselas a medias y a distancia, algo mucho más duro para quienes menos opciones tenían para mantenerse conectados, o para poder estudiar bien desde sus casas. Duro para el personal de salud que ha tenido que multiplicarse y poner su vida en juego para proteger la vida de los demás y hasta para ayudarles a morir lejos de sus seres queridos. Duro.
Duro y largo, porque aún si la vacuna efectivamente lograra detener los contagios y las muertes a lo largo del 2021, las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia serán perdurables. Perdurables y desiguales, pues también la recuperación llegará antes y con más fuerza para unos que para otros. Esto no será así por el virus, del que bien podríamos decir que no hace diferencias, sino porque las desigualdades que ya estaban ahí desde antes, sí que las hacen. Y por eso, algunos sufren más por la pandemia y por más tiempo de lo que sufrimos otros.
La pandemia también nos ha mostrado un lado nuestro que no siempre vemos (y que pocas veces queremos ver): llamémoslo el lado “¿cuál pandemia?”. En todo el mundo hemos visto las mismas reacciones: gente negándose a usar mascarillas, gente negándose a mantener el distanciamiento, gente incluso protestando contra los gobiernos que imponían medidas estrictas para contener y retardar el contagio. Y ganar tiempo para al desarrollo de las vacunas. Y ¿qué les puedo decir? ¡Que enoja! Enoja ver gente muriendo – o gente arriesgando su vida para atender y cuidar de los enfermos – mientras otros les restregaban el “¿cuál pandemia?” en la cara, mientras se reunían en otro baby-shower, en otro cumpleaños, otra boda, otra fiesta de la alegría o simplemente otro jolgorio que “no podía esperar”.
Por supuesto, hay cosas que no pueden esperar, actividades que no deben ni pueden detenerse; hay personas que no pueden darse el lujo de dejar de trabajar: bienes o servicios esenciales dependen de ello, o el sustento de sus familias. Pero la contraparte era clara: precisamente para que esas actividades pudieran mantenerse y que quienes necesitaban seguir trabajando pudieran hacerlo sin que eso disparara los contagios, otras actividades debían suspenderse o realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad, y todos los que pudiéramos trabajar a distancia, debíamos hacerlo. En particular, había que suspender o minimizar todo tipo de actividad social que, por agradable que fuera, no calificaba para nada como indispensable. Todos saben de lo que estoy hablando.
Pero no, y no solo aquí: desde París hasta California, desde España hasta Australia, pasando por Alemania, hemos visto a miles y miles de personas protestando en todo el mundo contra algo que más bien debió ser reconocido y agradecido. Protestando contra las medidas dirigidas a reducir el contagio, la enfermedad y la muerte. Y no solo protestando: actuando como si la pandemia no fuera con ellos, como si no fuera real, como si el riesgo fuera menor, como si nada importara. ¿Qué nos pasó?
No estoy seguro de entenderlo. Por un lado, creo que nos pasó algo muy humano y es que, ante el miedo, una forma casi automática de protegernos, es la de minimizar la gravedad de la situación, como esperando que, si todo seguía igual, si nos seguíamos viendo y reuniendo como si nada, era porque la cosa no era tan grave. Pero lo era. Y por eso me cuesta tanto entender. ¿Por qué? Si escuchábamos a las autoridades de salud advirtiendo sobre los riesgos, si veíamos el aumento de los contagios, si veíamos las muertes, incluso en personas conocidas o hasta muy cercanas, ¿por qué seguimos actuando como si no fuera con nosotros? Entiendo lo duro que es mantenerse “en burbuja”, no ver a la familia, a los seres queridos, a los amigos. Entiendo el peso sicológico del encierro y de la soledad. Y claro que entiendo que para algunos esto resulta mucho más duro que para otros. Pero, ¿es tan duro esfuerzo, frente a la enfermedad, frente a la muerte de un ser querido, o hasta la propia?
Y no sé si cuando digo “no entiendo” en realidad lo que quisiera decir es más bien “me enoja”. Porque seamos francos: no todo el mundo se ha comportado por igual. Buena cantidad de gente, de familias y hasta de negocios se han tomado las cosas con total seriedad y a un gran costo personal, familiar y económico. Y sí, me enoja que, por otro lado, algunos vivan esto como si no fuera con ellos. Lo grave es que aquí no funciona eso de que quien quiera estar seguro, que se cuide; y quien no se cuide que asuma las consecuencias, porque en una pandemia no funciona así: mientras que quienes se cuidan contribuyen a reducir el contagio y nos protegen a todos, los que no se cuidan nos ponen en riesgo a todos. Y no se vale.
Es que, ¿cómo no ver a la abuela o a los papás en Navidad? – nos dicen. ¿Cómo no mostrarnos el afecto, cómo no abrazarnos en estos días? Y solo puedo pensar en las abuelas o los padres que morirán precisamente como consecuencia de ese último encuentro, en el dolor que causará esa malentendida y egoísta manifestación de afecto.
La evidencia, aquí y en todas partes, es brutal: en Estados Unidos millones de personas insistieron en reunirse para el Día de Acción de Gracias sin importar lo que podía pasar. Y pasó: pasado este día, los contagios se duplicaron; y fue mucho peor lo que pasó con las muertes: mientras a principios de noviembre morían 830 personas por día, tras la celebración, la cifra llegó a más de 2.600 por día. ¿Acción de Gracias?
Aquí no ha sido muy distinto: justo cuando se saturaban las unidades de cuidados intensivos, los centros comerciales rebosaban de gente; y se multiplicaron las tamaleadas y las reuniones familiares por Navidad y año nuevo. Ante el riesgo evidente, las autoridades han sido más que timoratas y se limitaron a apelar a la responsabilidad personal, a la autogestión del riesgo, a la empatía. Loable, pero no basta. Y lo saben.
Hay muchas situaciones humanas en las que el recurso de la responsabilidad individual, por importante que sea, se queda corto. Los economistas conocemos bien este fenómeno: la mano invisible, que tan bien funciona en condiciones ideales para coordinar las decisiones individuales de millones, es incapaz de hacerlo cuando enfrentamos situaciones de crisis. En medio del estancamiento y el creciente desempleo, cuando lo que hace falta es que los consumidores y las empresas gasten e inviertan, la racionalidad individual nos empuja a hacer justo lo contrario, agravando la crisis. Las decisiones individuales requieren de políticas públicas para superar las crisis con el menor costo y en el menor tiempo.
Tampoco en materia de salud pública se puede delegar la responsabilidad colectiva a las decisiones individuales. “Ocupo que reaccionen” – había dicho el ministro Salas, muy temprano en la pandemia, cuando apenas teníamos una treintena de contagios diarios y dos o tres muertos. Pues bien, hoy el país “ocupa” que las autoridades reaccionen, que asuman su responsabilidad y definan una ruta crítica, para que, como sociedad, minimicemos el dolor y los costos de la pandemia. No queremos muertes innecesarias y si bien en esto todos debemos ser responsables, lo cierto es que el gobierno no puede renunciar a la suya: le corresponde ser el guía que dirige y coordina la lucha contra la pandemia, porque ya hemos visto aquí y en todas partes que, por la libre, esto no sale bien.
Tarde o temprano, el 2020 acabará. Para que acabe más temprano que tarde, para que acabe con las menores pérdidas, con el menor dolor posible, cada uno de nosotros debe poner de su parte. Mi deseo de año nuevo es que la pandemia sea la excusa para que, al enfrentarla, construyamos también las herramientas para enfrentar y resolver los graves problemas que ya arrastrábamos desde antes de ella. En este 2021, año del bicentenario, tenemos que reencontrarnos como país, como sociedad. Tenemos que recuperar la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender sus problemas y nuestros privilegios. Tenemos que entender que las desigualdades se nos han hecho enormes e insoportables y que no solo son injustas, sino que hacen cada vez más difícil construir acuerdos razonables. Todos tenemos que poner de nuestra parte, pero estemos claros de algo que debiera ser obvio: quienes estemos mejor, a quienes mejor nos haya ido a lo largo de las últimas décadas, tendremos que poner más y ceder más para que esos acuerdos, de verdad beneficien a quienes hemos dejado atrás. Si la pandemia sirve para eso, no la habremos vivido en vano.